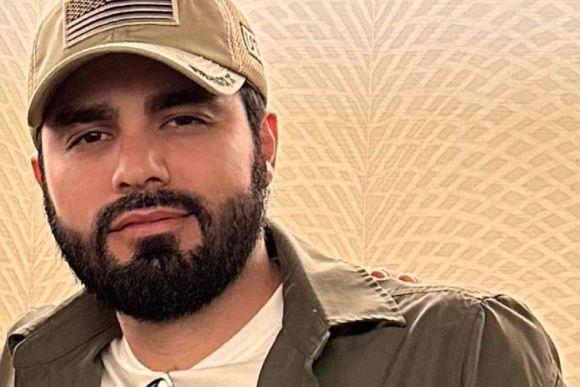El escenario que se ha vivido en Tabasco durante los últimos días, bajo el gobierno de Javier Rodríguez May, con estampidas humanas, actos de rapiña y episodios de violencia en contextos supuestamente familiares, configura un cuadro de descomposición institucional alarmante, que desborda con creces el marco de lo anecdótico o lo coyuntural. Lo que está en juego no es únicamente el fracaso logístico de un evento como la Feria Tabasco, sino la demostración inequívoca de un estado rebasado por la anomia social y la ineptitud gubernamental. En este contexto, el gobernador se perfila no sólo como un actor pasivo, sino como un facilitador del caos, un político cuyo desdén por la gestión pública y por el imperio de la ley lo convierte en cómplice de una lenta pero constante degradación del tejido civil. Lejos de construir gobernabilidad, su administración parece alimentarse de una narrativa populista que confunde “apropiación del espacio público” con impunidad, y “celebración popular” con barbarie sin consecuencias. Lo más grave es que esta permisividad no es accidental, sino estructural: responde a una lógica política que desprecia la institucionalidad y que opta por la propaganda como único instrumento de gobierno. La ausencia de protocolos de seguridad, la incapacidad para controlar multitudes, la falta de respuesta ante hechos de rapiña o violencia callejera, son síntomas de un Estado que ha renunciado a su obligación mínima: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Mientras tanto, la administración de Rodríguez May se refugia en una retórica hueca sobre “el pueblo”, usándolo como escudo para justificar lo injustificable. La pregunta no es si estas manifestaciones de descontrol continuarán, sino cuán pronto derivarán en una tragedia mayor, y quién asumirá la responsabilidad política y moral cuando ello ocurra. Tabasco no puede seguir siendo rehén de un experimento político improvisado que desprecia la autoridad, la legalidad y el orden cívico; es urgente un viraje hacia una administración que entienda que gobernar no es solamente distribuir espectáculos, sino construir condiciones para una vida digna, pacífica y respetuosa de la ley. ¿Cuál será el costo humano de seguir confundiendo populismo con gobernanza? dame su titulo y que opcion de imagen La renuncia de Guillermo Calderón al frente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México marca un punto de quiebre en la administración de uno de los servicios públicos más estratégicos y al mismo tiempo más deteriorados del país. Su salida, anunciada como “voluntaria” y “sin reservas legales”, en realidad se da en un contexto de creciente presión política, fallas estructurales reiteradas, accidentes trágicos y un profundo descontento social por el abandono sistémico del Metro. Calderón asumió el cargo en junio de 2021 tras la tragedia del colapso de la Línea 12, pero lejos de resolver la crisis, su gestión se caracterizó por una política de contención mediática y parches técnicos, más que por una reingeniería estructural del sistema. A lo largo de su mandato, se acumularon incidentes que revelan una gestión opaca, sin resultados visibles en mantenimiento, inversión real o transparencia: desde el incendio en el Centro de Control del Metro hasta el choque de trenes en la Línea 3 en enero de 2023, pasando por múltiples denuncias de trabajadores sobre condiciones precarias, falta de refacciones y un clima laboral de hostigamiento. La administración de Calderón también fue señalada por su cerrazón al diálogo con técnicos del sindicato y por privilegiar contratos a empresas sin experiencia probada en sistemas ferroviarios, lo cual derivó en sobrecostos, fallas y retrasos. Pero si bien su renuncia busca cerrar un ciclo de desgaste, las sombras más densas apuntan a su antecesora: Florencia Serranía. Como directora del Metro entre 2018 y 2021, y al mismo tiempo como subdirectora de mantenimiento —algo inédito e irresponsable desde cualquier lógica administrativa—, Serranía personificó la concentración de poder, la falta de rendición de cuentas y una cadena de decisiones que, según varios especialistas, abonaron directamente a las condiciones de desastre que culminaron en la tragedia de la Línea 12. Su negativa a comparecer públicamente, su silencio ante cuestionamientos técnicos y la protección política que recibió del gobierno de Claudia Sheinbaum consolidaron una impunidad funcional que hoy sigue sin esclarecerse plenamente. La renuncia de Calderón, entonces, no puede entenderse como un acto aislado o de dignidad administrativa, sino como parte del agotamiento de un modelo de gestión marcado por la simulación, el abandono presupuestal, la opacidad en contratos y la subordinación política del Metro a los intereses del partido en el poder. La llegada de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno impone una urgencia ineludible: o se transforma a fondo el modelo de gobernanza del Metro con una visión técnica, transparente y apartidista, o se seguirá exponiendo a millones de usuarios al riesgo cotidiano y al colapso operativo. ¿Estará dispuesta la nueva administración a romper con esta herencia de negligencia o replicará el pacto de impunidad que ha convertido al Metro en una metáfora viviente del deterioro institucional de la ciudad? La controversia surgida en torno a la presunta solicitud de nacionalidad española por parte de Beatriz Gutiérrez Müller revela con crudeza los nudos irresueltos del vínculo histórico y emocional entre España y México, y al mismo tiempo, pone en evidencia la fragilidad de ciertos sectores ante el debate sobre la memoria colonial. La reacción airada y excluyente que plantean ciertos personajes en redes sociales, más emocionales que racionales, más ideológicos que jurídicos, exponen un fenómeno cada vez más común en las democracias occidentales: la apropiación de causas identitarias como herramientas de confrontación política, donde el “otro” es despojado de derechos por razones simbólicas. Este episodio no es una anécdota menor, sino la condensación de un conflicto latente: el trauma de la Conquista sigue siendo un tema mal digerido en ambas orillas del Atlántico, y cualquier intento de revisión histórica —como la solicitud de disculpas del Estado español por los agravios de la colonización— suele desatar respuestas defensivas cargadas de orgullo imperial y negación histórica. El problema no radica en la discusión legítima sobre el pasado, sino en la negativa rotunda a asumirlo desde una perspectiva crítica. Así, Gutiérrez Müller se convierte en blanco no por un acto jurídico —su derecho a tramitar una nacionalidad si cumple con los requisitos legales—, sino por su papel simbólico en una narrativa que incomoda a quienes se resisten a cuestionar el legado colonial como parte del presente. La reacción, que la insta incluso a “buscar la nacionalidad cubana o venezolana”, no sólo es racista y reduccionista, sino que configura una clara expresión de intolerancia ideológica. En este sentido, lo que está en juego es mucho más que un trámite consular: se trata de la tensión entre la soberanía simbólica y los marcos jurídicos del Estado de derecho. La furia desatada por esta situación desnuda la resistencia a aceptar que las identidades nacionales ya no pueden ser custodiadas como feudos morales, sino que deben abrirse al escrutinio histórico y a la crítica democrática. Y en este marco, pretender excluir a una persona por su pensamiento o por su ejercicio de memoria no es otra cosa que un gesto autoritario disfrazado de patriotismo. ¿Qué democracia se puede construir cuando el debate histórico se criminaliza y los derechos ciudadanos se subordinan al capricho ideológico de las mayorías ofendidas?