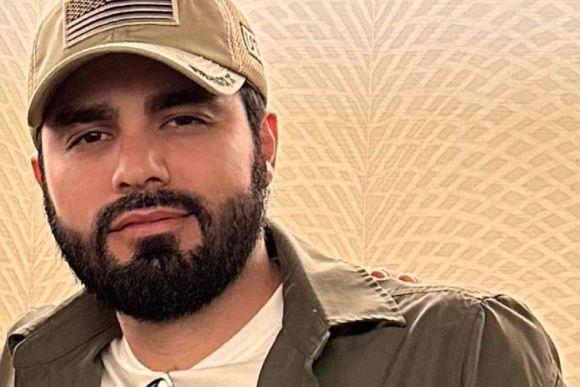El asesinato a plena luz del día de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, constituye mucho más que un episodio trágico de violencia urbana: es un mensaje directo, brutal y calculado, dirigido al corazón del poder político local. No se trata de una agresión aleatoria ni de un crimen común, sino de una ejecución con tintes políticos y criminales que busca demostrar fuerza, enviar advertencias y, sobre todo, subrayar la vulnerabilidad del aparato institucional frente al poder de facto que representa el crimen organizado. El mensaje va dirigido, en primer lugar, a la propia jefa de Gobierno, como advertencia sobre los límites que no debe cruzar en su estrategia de seguridad o reordenamiento territorial, especialmente si implica tocar intereses de grupos delictivos que han penetrado capas profundas del tejido social y político de la capital. En segundo lugar, el destinatario implícito es el Estado mexicano en su conjunto, evidenciado por la manera descarada y simbólica en que se perpetró el crimen: en plena vía pública, sin recato, sin temor a represalias. Este acto busca exhibir la debilidad de las estructuras de seguridad y justicia, y reafirmar que en ciertos territorios, la ley la dictan los cárteles. Por último, el mensaje también va hacia la ciudadanía, generando un efecto de intimidación que paraliza, que inhibe la participación política y que erosiona aún más la ya desgastada confianza en las instituciones. Este tipo de atentados son, además, un síntoma alarmante de cómo el crimen organizado ha dejado de ser un actor subterráneo para convertirse en un interlocutor informal —pero temido— en la toma de decisiones políticas. Si bien la Ciudad de México se había mantenido relativamente al margen de los niveles extremos de violencia que se viven en otras regiones del país, este episodio marca un punto de inflexión: el crimen está dispuesto a operar sin filtros incluso en la capital, lo que obliga a una redefinición urgente de la estrategia de seguridad, una depuración real de las estructuras policiacas y una revisión profunda del papel del Gobierno federal, que ha minimizado sistemáticamente el impacto del narcotráfico en la vida política nacional. Si este crimen queda impune —como tantos otros—, el mensaje será que en México no solo se puede matar, sino que se puede hacerlo con total impunidad, incluso en la capital del país, y contra figuras del círculo más cercano al poder. Y eso representa no solo una afrenta al gobierno de Brugada, sino una amenaza directa a la viabilidad del Estado de derecho.
La hipocresía del obradorismo en torno a la politización de la tragedia es una constante que ya no sorprende, pero sigue siendo escandalosa. Mientras voceros del oficialismo y figuras de Morena se desgarran las vestiduras pidiendo “no politizar” el asesinato de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada —como si se tratara de un evento aislado, ajeno al entorno de violencia y descomposición institucional que ellos mismos han tolerado o impulsado—, el aparato propagandístico del régimen convierte el velorio en un mitin político, una pasarela de lealtades partidistas y una exhibición de fuerza simbólica en medio de la tragedia. No es solo insensibilidad: es una estrategia deliberada de capitalizar el dolor ajeno para reforzar narrativas de cohesión interna, victimización selectiva y supuesta dignidad frente al caos que ellos mismos han administrado. Esta operación de cinismo no es nueva. Ya ocurrió, por ejemplo, esta misma semana, cuando Morena utilizó el buque militar que se estrellaría en el puente de Brooklyn, donde murieron dos marinos mexicanos, como plataforma para pedir el voto por Lenia Batres en la l´languida elección{on judicial que se avecina. La politización de la tragedia es moneda corriente en el obradorismo, pero solo les molesta cuando no pueden controlarla. Cuando una masacre o un asesinato apunta directamente a la ineptitud o complicidad de su gobierno, exigen silencio, respeto y “no lucrar con el dolor”; pero cuando pueden convertir el duelo en acto partidario, lo hacen sin recato, incluso instrumentalizando a los deudos como escenografía para reforzar un relato de resistencia heroica. Esta doble moral revela el talante autoritario y profundamente manipulador de un movimiento que se dice humanista, pero que utiliza el sufrimiento como munición política. Le temen a la verdad que se esconde detrás de cada tragedia —la inacción, la impunidad, el colapso del Estado de derecho—, y por eso intentan sofocar cualquier intento de crítica envolviéndolo en solemnidad forzada. Pero la verdad se impone: el funeral no fue solo una despedida, fue un mensaje de poder; no fue solo luto, fue teatro. Y cada vez que el obradorismo llora en público, es necesario preguntar: ¿lloran por las víctimas o por la pérdida del control narrativo? Porque si algo han demostrado, es que no hay tragedia suficientemente grande que no puedan usar como plataforma para reafirmar su proyecto, incluso si para ello deben pisotear el dolor con discursos huecos y abrazos utilitarios.
La frase atribuida a Gerardo Fernández Noroña —»Y si quieres, nos peleamos en tribunales… al cabo que en unos meses ya van a ser nuestros»— hacia el abogado Carlos Velázquez de León, no es un simple exabrupto; es una confesión sin filtros del verdadero rostro del proyecto político que busca consolidarse en el poder: uno en el que los contrapesos institucionales no solo son incómodos, sino obstáculos a erradicar. Esta amenaza, proferida con la suficiencia de quien se sabe protegido por el aparato gubernamental y la inminente reconfiguración del Poder Judicial impulsada por Morena y sus aliados, es una prueba irrefutable del desdén que la cúpula oficialista siente por la separación de poderes, la imparcialidad judicial y el debido proceso. Noroña no habla como un ciudadano o como un legislador comprometido con la legalidad, sino como un vocero informal de una maquinaria que pretende poner de rodillas al sistema judicial, eliminando toda posibilidad de disidencia legal a través del control absoluto de los tribunales. Es en este contexto que se vuelve urgente analizar la propuesta de elegir jueces por voto popular no como un ejercicio de democratización, sino como una estratagema burda para colonizar el Poder Judicial con lealtades partidistas. Si desde ahora los operadores del régimen se atreven a anunciar que «en unos meses» los tribunales serán suyos, el mensaje es transparente: no buscan justicia, buscan venganza con ropaje legal. La amenaza al abogado, acompañado del rumor —nada descabellado en este clima de hostigamiento— de que se le advirtió con cárcel si no se retractaba, ilustra el nuevo pacto autoritario que se intenta imponer: obediencia o aniquilación política. Y lo más alarmante es que este discurso no proviene de un actor marginal, sino de una figura con pretensiones de alto perfil dentro del oficialismo. Así, lo que debería escandalizar al país entero se diluye entre el cinismo y la normalización del atropello. Este episodio, lejos de ser anecdótico, debería ser el catalizador para denunciar con claridad que la elección de jueces es una farsa montada para destruir la autonomía judicial e instaurar un régimen de obediencias verticales, donde el poder no se somete a la ley, sino que la reescribe para protegerse. Si la sociedad no reacciona con contundencia ante este tipo de mensajes, terminará por aceptar como normales los métodos de un Estado que ya no disimula su vocación autoritaria.