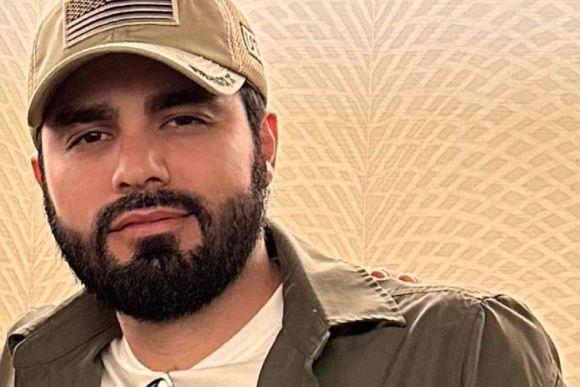Cuando el gobierno de la Ciudad de México, bajo la administración morenista, decide llamar “espejos de agua” a lo que, a simple vista y con crudeza, son inundaciones que paralizan vialidades, cancelan vuelos y comprometen la movilidad urbana, lo que hace no es suavizar el lenguaje técnico, sino sepultar la verdad bajo un manto de cinismo semántico. En vez de reconocer la incapacidad del sistema de drenaje, la falta de mantenimiento estructural y la ausencia de un plan urbano climático realista, las autoridades encabezadas por Clara Brugada prefieren convertir el desastre en metáfora, como si bautizar la negligencia con un nombre poético la eximiera de sus consecuencias. Pero la ciudad no está para adornos lingüísticos: los corredores viales colapsados por la lluvia, los hundimientos acelerados en zonas críticas como Iztapalapa y Venustiano Carranza, y la emergencia hidráulica visible en cada temporada de precipitaciones, son síntomas de una capital en franca crisis de infraestructura. Esta lógica de encubrimiento no se detiene en el lenguaje: cuando atletas en silla de ruedas se accidentan en el Maratón CDMX por lo que calificaron como un bache, la jefa de Gobierno sale a declarar que se trató de “un registro mal tapado”, no de una falla estructural del pavimento. El desvío semántico vuelve a operar como instrumento de desresponsabilización: el accidente no es culpa del abandono urbano, sino de una eventualidad aislada. Esta narrativa descompone la rendición de cuentas y perpetúa una cultura política en la que el deterioro se normaliza siempre que se lo maquille. Pero la verdad se filtra, como el agua sucia entre adoquines: la Ciudad de México se hunde hasta 30 centímetros por año, y las autoridades, en lugar de levantar un proyecto integral de adaptación, siguen vendiendo la idea de que la lluvia intensa no es amenaza, sino paisaje. Este desprecio por la semántica responsable refleja un desprecio aún mayor por el ciudadano que circula, vive, trabaja y se accidenta en la ciudad real. El espejismo del “espejo de agua” es una burla ante quienes ven arruinados sus vehículos, ante comerciantes que pierden ventas por el agua que inunda sus locales, y ante atletas que se accidentan por una pista de competencia que debió estar impecable. Lo que se revela aquí no es solo un problema de infraestructura, sino uno más profundo: un modelo político que, ante la imposibilidad de transformar la ciudad, prefiere transformar el discurso. Cambiar el nombre del problema no lo elimina. Es más: lo exhibe. Porque los baches siguen ahí, los drenajes siguen colapsando y el agua sigue entrando donde no debe. Y todo eso, lo pinten como lo pinten, no es un espejo: es el reflejo exacto del fracaso.
Cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca afirma que “lo que no me perdonan es precisamente que haya descubierto toda la producción del huachicol fiscal”, no está simplemente respondiendo a una acusación: está construyendo una narrativa de persecución política donde el enemigo no es el adversario electoral, sino un sistema corrupto al que asegura haber desafiado. La frase, lanzada tras los señalamientos de Arturo Ávila sobre la supuesta compra de una residencia en Las Lomas, busca cambiar el eje de la discusión: del escrutinio patrimonial a la heroicidad anticorrupción. Pero esta estrategia, aunque efectiva mediáticamente, resulta sintomática de una política mexicana donde la defensa frente a las acusaciones de enriquecimiento inexplicable se camufla con retórica épica. En paralelo, Arturo Ávila, señalado por haber adquirido una propiedad valuada en 4.8 millones de dólares, responde con una frase igual de provocadora: “¡Yo la declaré!”, como si una declaración patrimonial, por sí sola, bastara para desactivar la sospecha sobre el origen de los recursos. Ambos actores, más que aclarar, juegan con la percepción pública: el primero, apelando a una supuesta cruzada contra mafias fiscales; el segundo, envolviendo la opulencia en formalidades administrativas. En el fondo, lo que está en disputa no es una casa ni una denuncia, sino el control del relato público en un entorno donde el capital político se construye con discursos de victimización y transparencia selectiva. Cabeza de Vaca no ha ofrecido pruebas concretas de su “descubrimiento” del huachicol fiscal, ni Arturo Ávila ha presentado una defensa estructurada sobre la adquisición de su propiedad. Ambos confían en que, en el ruido mediático, bastará con frases efectistas para desviar la atención. Pero los ciudadanos no necesitan héroes retóricos, sino servidores públicos capaces de enfrentar con hechos —y no con discursos— las acusaciones graves. Porque cuando los acusados se presentan como mártires y los millonarios como víctimas, el verdadero agravio se comete contra una sociedad harta de cinismo y opacidad. Lo que no se les perdona, en realidad, no es haber descubierto nada, sino seguir jugando con la credulidad del pueblo mientras las élites políticas se escudan con palabras grandilocuentes para no rendir cuentas.
Cuando la ministra Lenia Batres, ya señalada como la integrante de la Suprema Corte que más asuntos ha dejado sin resolver y a quien en círculos jurídicos y mediáticos se refieren irónicamente como “la ministra burra”, afirma con soltura que un juez “debe tardarse al menos mes y medio en la elaboración de formatos de sentencia”, y que eso lo aprendió como parte de una “curva de aprendizaje” rapidísima, no está haciendo una confesión modesta ni una explicación técnica: está entregando, en voz propia, una confesión alarmante de incompetencia institucional. Porque quien ocupa una silla en el máximo tribunal del país no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar la inacción o la baja productividad como parte de un proceso de adaptación. Su función no es de novata en prácticas, sino de máxima autoridad constitucional. Esta declaración, que se suma a su ya cuestionada gestión, en la que ha sido la ministra con más asuntos rezagados en su primer año, revela un patrón preocupante: la desprofesionalización deliberada del poder judicial como estrategia política. El mensaje que transmite es brutal en su mediocridad: que juzgar puede aprenderse sobre la marcha, que dictar sentencias constitucionales es cosa de copiar formatos, que la justicia puede esperar mes y medio por cada asunto, como si el país no se desangrara en cada retraso. Es por eso que sus palabras escandalizan: no solo porque provienen de una ministra sin carrera judicial, sino porque desnudan una lógica de improvisación institucional que socava la legitimidad de la Corte y confirma los peores temores sobre el deterioro deliberado del sistema de justicia. La «curva de aprendizaje» de Batres no es rápida: es descendente, porque arrastra consigo el prestigio de una institución que debería ser bastión de excelencia jurídica, no taller de ensayo para operadores políticos sin formación ni méritos. Que un nombramiento de esa magnitud haya sido entregado a alguien que trata la función judicial como un curso de verano con entrega de formatos es, efectivamente, un escándalo. Pero uno que no solo debe indignar: debe obligar al Senado y a la ciudadanía a replantearse si estamos dispuestos a normalizar la mediocridad como forma de gobierno y la ineptitud como criterio de poder.