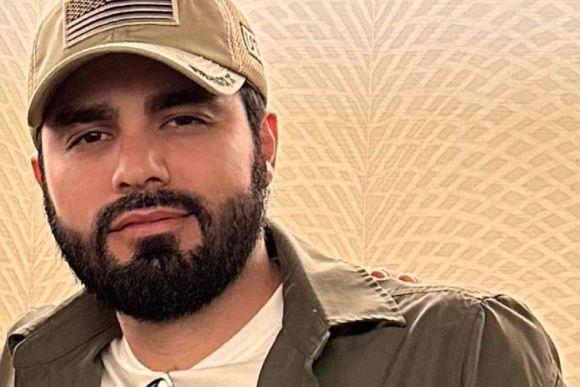La reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum, disfrazada de ejercicio democrático a través de una encuesta nacional, no es más que la continuación de una agenda heredada directamente de Andrés Manuel López Obrador: una cruzada contra el sistema electoral autónomo, legitimada con retórica popular pero guiada por una lógica de concentración del poder. Presentada como una consulta a la ciudadanía, la propuesta parte de premisas prefabricadas: que la gente rechaza los plurinominales, detesta el gasto en partidos políticos y considera excesivo el costo de las elecciones. La trampa es evidente: se pregunta lo que conviene preguntar y se responde con datos que favorecen al discurso gubernamental, mientras el verdadero debate técnico y constitucional se relega a un segundo plano. El nombramiento de Pablo Gómez como coordinador del proceso, lejos de ser un gesto de apertura, refuerza el control ideológico sobre la reforma; un veterano de la izquierda, con largo historial parlamentario pero escasa neutralidad técnica, será el arquitecto de una transformación que exige justamente lo opuesto: imparcialidad, análisis legal riguroso y diálogo plural. La narrativa de “la gente ya decidió” sustituye el debate parlamentario con propaganda, y con ello se debilita la esencia del sistema representativo. Más aún, el relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera —con la llegada de Omar Reyes, un perfil cercano al núcleo duro de seguridad de Sheinbaum— revela que los movimientos en el tablero no son aislados: se trata de reconfigurar el andamiaje institucional a imagen y semejanza del nuevo régimen. Lo más alarmante es que el debilitamiento del Poder Judicial, consumado por la reforma que permite la elección popular de jueces y ministros, ha desarmado el último contrapeso efectivo del Estado. Con un Congreso cooptado, un INE en la mira y una UIF dirigida por un operador de confianza, el gobierno avanza hacia un rediseño político que anula los balances esenciales de una democracia constitucional. La reforma electoral, bajo estas condiciones, no será un pacto democrático sino un rediseño autoritario con ropaje de consulta popular. El riesgo es evidente: transformar la voluntad ciudadana en una coartada para desmantelar la pluralidad institucional y consagrar un sistema electoral alineado al oficialismo. Si Morena logra sortear las tensiones con sus aliados menores —que temen perder representación con la eliminación de plurinominales—, la reforma podría avanzar, no por consenso nacional, sino por mayoriteo parlamentario y presión desde el Ejecutivo. En tal escenario, lo que está en juego no es solo la estructura del sistema electoral, sino la arquitectura misma del poder en México. Y una vez trastocados los pilares del equilibrio institucional, el país puede quedar a merced de una hegemonía que, al tiempo que se proclama democrática, socava los mecanismos que garantizan su autenticidad.
La remoción de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) representa un giro forzado en la política financiera de México, dictado más por la presión externa del gobierno de Estados Unidos que por una voluntad interna de reestructuración. Lejos de ser un simple ajuste administrativo, este relevo responde a un cúmulo de tensiones acumuladas por la ineficiencia de Gómez para actuar con contundencia frente al lavado de dinero, la opacidad en casos sensibles y una creciente percepción internacional de que la UIF había sido transformada en un aparato ineficaz, dominado por el discurso ideológico y sin rigor técnico. Las autoridades estadounidenses, especialmente las encargadas de combatir flujos financieros ilícitos, perdieron la paciencia ante una UIF que ofrecía decomisos sin detenidos, confiscaciones simbólicas sin desmantelamiento real de redes criminales y un silencio cómplice ante operaciones detectadas por organismos internacionales. Fue una desconfianza institucional que minó la cooperación bilateral y dejó a México expuesto a represalias diplomáticas y financieras. La gota que derramó el vaso fueron los reportes ignorados sobre transacciones sospechosas en bancos y casas de bolsa mexicanas, lo que precipitó una exigencia directa de recambio por parte de Washington. En este marco, la designación de Omar Reyes Colmenares —un perfil técnico, ligado al aparato de inteligencia y seguridad, con vínculos directos con el secretario Omar García Harfuch— no es casualidad: se busca blindar la UIF con un operador de confianza, eficaz y maleable a las nuevas prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo nombramiento tiene la doble intención de satisfacer a Estados Unidos y de consolidar un núcleo de control interno con disciplina operativa. En paralelo, el reciclaje de Pablo Gómez hacia una Comisión Presidencial de Reforma Electoral, un órgano recién creado y carente de atribuciones concretas, revela el intento de ofrecer una salida decorosa a una figura desgastada, sin impacto institucional pero con visibilidad política. El mensaje es claro: quien no dé resultados, quien se convierta en estorbo para las relaciones internacionales o para la imagen del nuevo gobierno, será removido sin miramientos. La UIF ya no es espacio para retórica de combate moral, sino un campo de guerra donde la eficacia se mide en millones bloqueados, redes desmanteladas y cooperación transnacional real. La salida de Gómez es, en este sentido, el epitafio de una gestión marcada por el autoelogio y el inmovilismo, sustituida ahora por una lógica más pragmática, aunque no necesariamente más transparente. La interrogante que queda es si Reyes Colmenares tendrá la autonomía suficiente para enfrentar a los verdaderos intereses financieros del crimen organizado o si será simplemente un operador eficaz al servicio de una estrategia de contención diplomática.
La estupidez de la semana lleva el nombre y el rostro de Rocío Nahle, quien, con torpeza e insensibilidad política, decidió defender una narrativa forense absolutamente insostenible en el caso del asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández. La gobernadora de Veracruz, en lugar de solidarizarse con la víctima y su familia, se atrincheró en la versión de que la mujer “murió de un infarto, les guste o no”, un fraseo desafiante que no sólo exhibe desprecio por la verdad judicial, sino que representa una afrenta a la inteligencia pública. El intento de utilizar a un supuesto médico legista para respaldar esta versión no fue más que un montaje grotesco, una estrategia torpe de control de daños que, lejos de mitigar la indignación social, la encendió aún más. La insistencia en esa explicación burda —un infarto como consecuencia de una privación ilegal de la libertad, agresión física y trauma psicosocial— intenta rebajar un crimen de Estado a una patología clínica, como si la violencia sistemática pudiera ocultarse bajo un diagnóstico cardiológico. El colmo fue que tuvo que ser la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien rectificara públicamente y reconociera el caso como homicidio doloso, lanzando un regaño indirecto a su gobernadora sin nombrarla, pero corrigiendo el rumbo discursivo ante la evidencia innegable de los hechos y las detenciones realizadas. Nahle, en su afán de controlar el relato, terminó minando su propia credibilidad, retratándose como una figura política incapaz de leer el contexto social, ajena a la responsabilidad institucional que exige una tragedia como ésta. El daño no es menor: en tiempos donde la impunidad sigue siendo la norma y la violencia feminicida azota al país, la frivolidad con la que se manejó este caso es un insulto a la dignidad humana. En su empecinamiento, Nahle no sólo convirtió un crimen en un espectáculo mediático, sino que demostró la incapacidad de ciertas élites políticas para entender que el poder no otorga derecho a torcer la verdad, y menos aún cuando se trata de la vida de una mujer asesinada. El mensaje que queda es alarmante: si desde el poder se decide qué versión de la muerte es “aceptable”, entonces la justicia no depende de la ley, sino del humor y la soberbia del funcionario en turno.