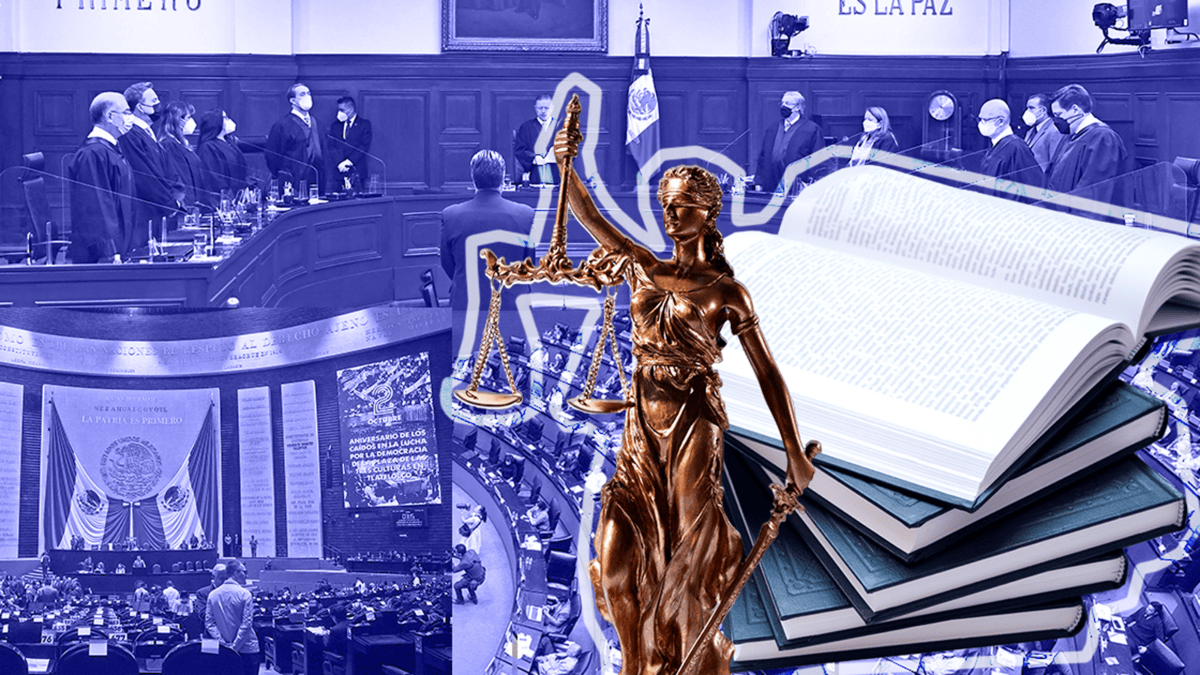La aprobación de la reforma judicial en la madrugada no solo evidencia la creciente crisis de confianza en las instituciones políticas mexicanas, sino que también subraya las estrategias de opacidad y evasión que suelen acompañar decisiones de alto impacto tomadas fuera del escrutinio público. Este tipo de maniobras, que recuerdan las tácticas del poder en los viejos regímenes autoritarios, generan un clima de desconfianza que mina la legitimidad del proceso legislativo y refuerza la percepción de que las reformas se diseñan para consolidar intereses políticos más que para responder a las demandas ciudadanas de justicia y transparencia. Las respuestas evasivas de figuras como Miguel Ángel Yunes Márquez, quien no supo justificar de manera coherente su presencia en la Ciudad de México tras haber sido reportado en un hospital, solo ahondan esta sensación. Su incapacidad para responder a preguntas directas de periodistas sobre su aparente cambio de posición —especialmente en relación con su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, crítico acérrimo de López Obrador pero ahora percibido como colaborador en ciertos frentes— refleja una contradicción que no pasa desapercibida. Esta desconexión entre el discurso público y las acciones privadas es una de las mayores lacras del sistema político mexicano, donde las alianzas ideológicas se diluyen en función del pragmatismo político y las conveniencias del momento. Al observar este escenario, es evidente que el silencio y la arrogancia son tácticas que, aunque diseñadas para eludir el escrutinio inmediato, socavan la credibilidad a largo plazo. El contraste entre las críticas pasadas y las acciones presentes de la familia Yunes es emblemático de un fenómeno más amplio en la política mexicana: la instrumentalización de los discursos de oposición como meras herramientas de acceso al poder, sin un compromiso real con los principios que se defienden. Mientras tanto, la sociedad observa, cada vez más desencantada, cómo los actores políticos parecen actuar en función de intereses personales y de grupo, en lugar de atender las necesidades urgentes del país. El cinismo que impregna estas dinámicas políticas solo refuerza la sensación de que las élites, lejos de representar al pueblo, se enredan en sus propios juegos de poder, donde los principios éticos quedan subordinados a las maniobras tácticas del momento. La reforma judicial puede ser vista como un cambio en el entramado institucional, y como un símbolo de traición a las promesas de cambio profundo y democrático, recordándole al país que la verdadera transformación no puede lograrse sin transparencia, coherencia y rendición de cuentas.
La transición de gobierno en México, descrita por Luis Carlos Ugalde como «la más conflictiva de la era moderna», revela profundas fracturas entre el presidente saliente y la presidenta electa, cuyas tensiones se manifiestan en un proceso de cambio paralizado por la falta de claridad y el creciente antagonismo. Esta situación no solo genera incertidumbre en la política interna, sino que también pone en riesgo oportunidades estratégicas para el país, en un momento en el que México necesita definir su rumbo ante los retos económicos y sociales que enfrenta. El presidente saliente, al endurecer su postura y añadir candados administrativos y legales que dificultan la tarea de su sucesora, parece estar preparando un campo minado que no solo obstaculiza la transición, sino que busca garantizar que ciertos aspectos de su legado permanezcan intactos. Esta actitud es una estrategia de protección personal y política, que busca condicionar el margen de maniobra de la próxima administración y, en última instancia, mantener su influencia a pesar del relevo. Por otro lado, la presidenta electa ha sido criticada por su pasividad ante los crecientes conflictos sociales y políticos, lo que ha generado desconcierto en diversos sectores que esperaban una postura más firme y un programa de gobierno claro antes de asumir el poder. Este vacío de liderazgo en la transición aumenta la percepción de desorganización, y debilita la confianza en su capacidad para enfrentar los múltiples desafíos que hereda. La situación es especialmente delicada en un país donde la estabilidad política está constantemente bajo amenaza debido a factores estructurales como la violencia, la desigualdad y la corrupción. En este contexto, la falta de coordinación y comunicación entre ambas partes refuerza una narrativa de oportunidades perdidas, donde cada día que pasa sin avances concretos en la transición es visto como un paso atrás en términos de gobernabilidad y desarrollo. El conflicto, además, está cargado de simbolismo histórico: representa un choque entre dos proyectos políticos que, si bien comparten ciertos rasgos, se enfrentan en la lucha por definir el legado y el rumbo futuro del país. La incapacidad para negociar una transición ordenada refleja la naturaleza profundamente polarizada de la política mexicana, donde la improvisación y el cálculo político superan la planificación estratégica y el consenso democrático. Así, mientras los conflictos internos se agravan y las oportunidades internacionales se escapan, México está atrapado en un limbo, esperando que la nueva administración defina su dirección y ponga fin a una incertidumbre que amenaza con socavar la legitimidad y estabilidad del nuevo gobierno desde el inicio.
La narrativa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al declarar una supuesta «tranquilidad» en el estado, refleja una preocupante desconexión con la realidad que viven los habitantes de la región, especialmente tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. Desde su aprehensión, el equilibrio del poder criminal ha cambiado drásticamente, creando un vacío que inevitablemente derivó en tensiones entre facciones rivales del cártel que buscan controlar el territorio y las lucrativas rutas del narcotráfico. Sin embargo, las autoridades, encabezadas por Rocha Moya, han minimizado consistentemente los hechos violentos que han surgido desde entonces, ignorando las señales de que una guerra interna estaba latente y que, como lo sugieren los incidentes ocurridos el lunes pasado, finalmente ha comenzado. A pesar de que la población de Sinaloa ha estado viviendo en un estado de constante tensión, esperando que este conflicto estallara, el gobernador Rubén Rocha Moya y su administración han insistido en proyectar una imagen de calma, alegando que el estado está bajo control, cuando en realidad, los niveles de violencia han comenzado a aumentar de forma alarmante. Los enfrentamientos entre grupos armados, las ejecuciones y los desplazamientos forzados en diversas zonas rurales sugieren que el esperado reacomodo del crimen organizado está en marcha, y que este conflicto podría ser más violento y prolongado que las batallas anteriores. La falta de respuesta clara por parte del gobernador Rubén Rocha Moya no solo refleja una estrategia de evasión política, sino que también expone a la población a mayores niveles de inseguridad. Mientras el gobierno local sigue minimizando la gravedad de los hechos, las comunidades rurales y urbanas de Sinaloa quedan atrapadas en medio de una guerra que podría escalar rápidamente y que ya está afectando gravemente la vida diaria y la economía del estado. Los intereses de los distintos grupos del narcotráfico en mantener el control del territorio están provocando un recrudecimiento de la violencia, que el gobernador Rocha Moya ha evitado enfrentar con la urgencia y claridad necesarias. En lugar de reconocer la magnitud del problema, las autoridades locales siguen apostando por discursos que pretenden tranquilizar a la población, mientras el conflicto sigue creciendo fuera de control. El desafío más grande para el gobernador Rubén Rocha Moya es ahora admitir que la situación no es la de «tranquilidad» que ha sostenido en sus declaraciones públicas, sino una realidad cada vez más compleja y peligrosa, que requiere de una estrategia integral de seguridad. Este nuevo estallido de violencia tras la captura de El Mayo indica que Sinaloa enfrenta una fase de reconfiguración criminal, y que sin una intervención decidida, la violencia podría intensificarse, llevando al estado a una crisis de seguridad aún más profunda. Mientras las autoridades sigan insistiendo en que todo está bajo control, el conflicto interno se agravará, afectando no solo a las zonas rurales, sino también a los centros urbanos, y dejando a la población sinaloense atrapada en una espiral de violencia de la que, por ahora, no parece haber una salida clara. Así que de tranquilos nada tienen estos pueblos en el norte del país, el gobernador se engaña solo.