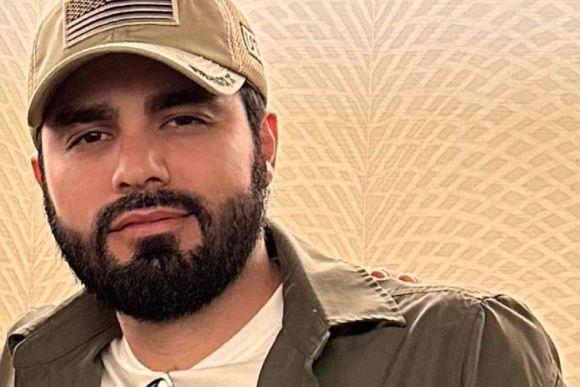La evasión del secretario Omar García Harfuch al explicar cómo trenes completos con más de 15 millones de litros de huachicol lograron circular por la red ferroviaria nacional sin ser detectados constituye una omisión inaceptable que desnuda una falla estructural del aparato de inteligencia y fiscalización del Estado. Este operativo, presumido como el mayor decomiso del sexenio, pone en evidencia una verdad incómoda: el huachicol ha mutado en una operación logística de contrabando sofisticado, impulsada no por violencia callejera, sino por la complicidad institucional, la falsificación sistemática de documentos y la captura de rutas de transporte oficiales. Lejos de celebrarse como un éxito aislado, este decomiso debería detonar una revisión integral de las grietas por las que transita impunemente el crimen organizado. Harfuch evitó responder preguntas clave: ¿dónde se cargó el combustible?, ¿qué documentación validó el traslado?, ¿cómo pasaron 129 carrotanques sin activar alertas aduanales o ferroviarias?, ¿quiénes dentro del Estado avalaron o ignoraron estos movimientos? Estas ausencias no son detalles menores, sino el núcleo del problema. Porque no se trata solo del volumen incautado, sino del sistema que permitió su existencia: operadores logísticos infiltrados, funcionarios coludidos, procesos administrativos vulnerados y una cadena de mando que no se rompe en los operativos, sino que se perpetúa con cada silencio oficial. El huachicol por tren no es un accidente; es una empresa criminal que opera con la eficiencia de una transnacional y la protección de una burocracia corrupta. Y el hecho de que la autoridad federal no articule una narrativa clara del “cómo” refuerza la sospecha de que solo se está cortando la hierba sin tocar las raíces. Peor aún, la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque cuantitativamente robusta en decomisos —más de 39 millones de litros en ocho meses—, carece de reformas estructurales en los sistemas de verificación ferroviaria, aduanas y fiscalización energética. Sin esos cambios, se seguirá jugando al gato y al ratón. Mientras el crimen evoluciona en logística y cobertura documental, el Estado responde con acciones reactivas y fragmentadas. Lo preocupante es que la magnitud del decomiso se haya convertido en cortina de humo para evitar explicar los detalles operativos del delito: cómo se orquestó, desde qué puntos, con qué permisos y quiénes fueron los responsables administrativos. Esa opacidad técnica equivale a una rendición ante la complejidad del delito. Si el gobierno quiere hablar de resultados, que lo haga con la verdad completa, exponiendo a quienes dentro del sistema facilitaron que trenes de huachicol circularan libremente por la geografía nacional. Lo contrario es teatro mediático: se presume el golpe, pero se encubre la estructura. La única manera de quebrar el circuito del robo de combustibles es desmontar la cadena completa de complicidad, desde el maquinista hasta el burócrata que firmó el pase. Mientras ese mapa no se haga público, la narrativa oficial seguirá siendo un simulacro.
El cambio de fecha al 11 de julio para la audiencia judicial de Ovidio Guzmán López en Chicago ha detonado una ola de especulaciones en redes sociales, donde se ha tejido una narrativa paralela: la de un “concierto de delaciones” en el que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán no solo aceptaría su culpabilidad, sino que revelaría la estructura financiera completa del Cártel de Sinaloa, entregando nombres, cuentas, propiedades, bancos, prestanombres y operadores en un acto de rendición total. Sin embargo, el análisis objetivo de los documentos judiciales y reportes de agencias como AP y Reuters revela que, si bien está confirmado que Ovidio firmó su intención de declararse culpable como parte de un plea deal, no existe evidencia oficial —ni en expedientes ni en comunicados del Departamento de Justicia— que respalde la idea de una cooperación total o un canje informativo de magnitud histórica. El traslado del evento al 11 de julio responde a una reprogramación administrativa de la Corte del Distrito Norte de Illinois, y aunque el contexto permite sospechar que ese día se sellará un acuerdo formal, lo cierto es que el contenido del mismo sigue bajo reserva judicial. Las redes han construido una narrativa de justicia poética, donde Ovidio se convierte en “soplón” supremo, traicionando las redes que lo protegieron, como parte de una estrategia mayor para derribar las estructuras financieras del narcotráfico. Pero esa es, por ahora, una ficción colectiva más que una realidad procesal. El sistema legal estadounidense suele incluir en estos acuerdos cláusulas de cooperación que se ejecutan en fases posteriores, dependiendo de la calidad de la información entregada, pero no existe garantía pública de que Ovidio se convierta en testigo estelar o de que entregue a otros “cantores”. Es sintomático que esta expectativa haya sido construida en redes sociales antes que en tribunales o conferencias oficiales. El deseo de justicia —mezclado con el morbo de la traición interna— produce un discurso poderoso, pero peligroso, porque disfraza con espectáculo lo que aún es un procedimiento legal opaco. Lo que sí está claro es que Ovidio ha decidido negociar: la aceptación de culpa podría reducir su sentencia y blindarlo ante otros cargos, pero no necesariamente implica una desarticulación completa de su red. El 11 de julio no será una confesión pública, sino un procedimiento controlado por jueces y fiscales que, por lo general, reservan el contenido de cooperación hasta obtener resultados concretos. La ciudadanía tiene derecho a esperar justicia, pero debe hacerlo con escepticismo metódico, no con fervor mediático. Hasta que no se conozcan los términos exactos del plea deal, toda afirmación sobre “todos los nombres y cuentas” forma parte de una coreografía digital sin respaldo probatorio. La justicia no se mide por los rumores que genera, sino por la transparencia con la que actúa.
Desde una perspectiva estrictamente legal, la nota sobre la investigación contra Enrique Peña Nieto es, en este momento, más verosímil, creíble y operativamente confiable que los reportajes sobre los hijos de Andrés Manuel López Obrador. No porque estos últimos carezcan de sustancia —de hecho, varios contienen documentos, grabaciones y testimonios que en cualquier democracia funcional bastarían para iniciar una investigación—, sino porque el caso Peña Nieto ya ha sido judicializado: la FGR abrió una carpeta formal de investigación sustentada en un proceso de arbitraje internacional publicado por un medio israelí de prestigio, The Marker, que incluye detalles verificables como montos, fechas, actores y contratos. A diferencia de lo difundido sobre los hijos del expresidente AMLO, lo del caso Pegasus se convirtió en acción institucional: la FGR solicitó asistencia jurídica internacional a Israel, alineó la carpeta a una ruta punible y definió pasos procesales concretos. En cambio, frente a los reportajes de Latinus, MCCI o incluso investigaciones amplificadas por periodistas como Carlos Loret, la FGR ha optado por la inacción legal, alegando ausencia de denuncias judiciales, sin ni siquiera abrir una indagatoria de oficio. Esto revela una asimetría preocupante: lo que se persigue no depende del peso periodístico, sino de la voluntad política para judicializar. A pesar de contar con elementos incriminatorios y líneas de seguimiento claras, los señalamientos sobre influencias de los hijos de López Obrador en contratos de Sedatu, Fonatur o Pemex no han sido traducidos al lenguaje institucional de la fiscalía. Por tanto, si el criterio de “verosimilitud” es si la información ha motivado una acción jurídica legítima y trazable, la investigación contra Peña Nieto cumple ese estándar; los otros, lamentablemente, se mantienen como piezas periodísticas sin eco judicial. En términos éticos, esto también compromete la credibilidad de la FGR: al actuar con celeridad contra expresidentes de oposición, pero desoír indicios serios contra actores ligados al poder actual, refuerza la percepción de que la justicia en México sigue operando con un ojo cerrado. La responsabilidad periodística, sin embargo, no termina en la publicación del reportaje, sino en la presión continua para que esas evidencias —ya públicas— se conviertan en líneas de investigación. Porque mientras los datos sobre Pegasus escalan a nivel de cooperación internacional, los documentos sobre hijos del presidente siguen atrapados en la nube del escándalo mediático, sin aterrizar en el terreno de la justicia.