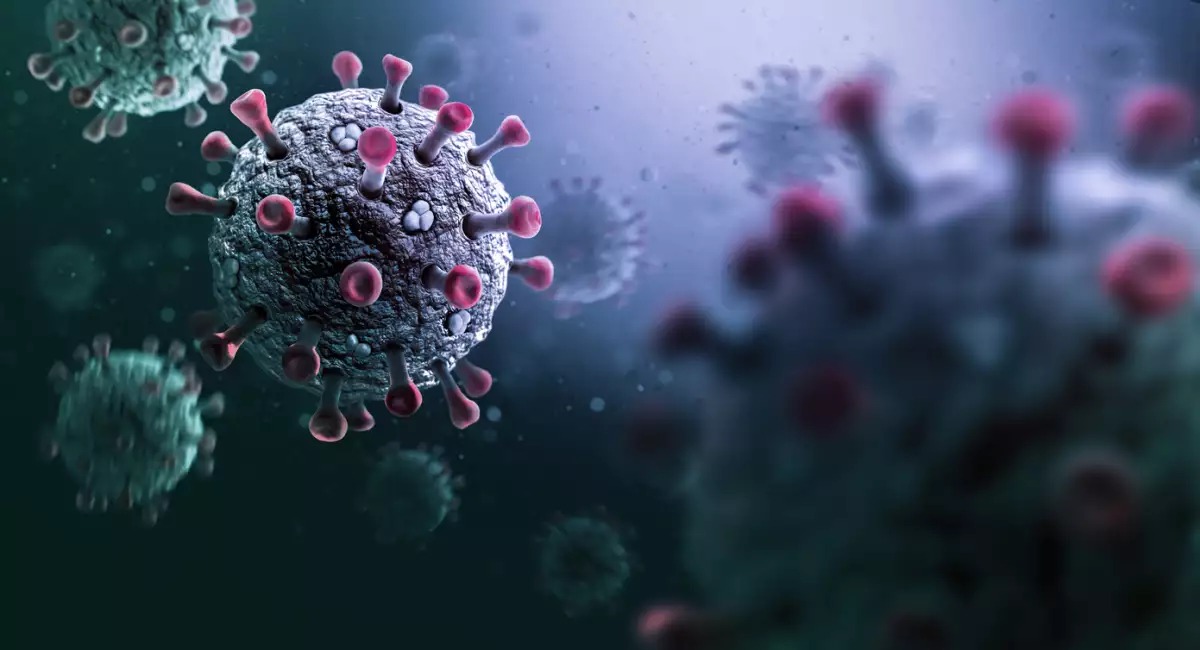La ola de violencia en Sinaloa refleja la persistencia de un problema estructural que ha aquejado a esta región de México durante décadas: la incontrolable influencia de los cárteles del narcotráfico y la incapacidad del Estado para imponer su autoridad en amplias zonas del territorio. El asesinato de 12 personas en los últimos días, sumado al despojo de 31 vehículos y el secuestro de ciudadanos, subraya la existencia de un estado paralelo donde las organizaciones criminales ejercen un poder fáctico sobre la población. Rubén Rocha Moya, el gobernador, se ampara en las cámaras y micrófonos para intentar minimizar la situación, con poco éxito. La Fiscalía ha confirmado la identificación de ocho víctimas, mientras que cuatro cuerpos siguen sin identificar, lo que pone de relieve no solo la crudeza de la violencia, sino también la dificultad para ofrecer respuestas inmediatas y efectivas en medio del caos. En Culiacán, el centro del narcotráfico en la región, los enfrentamientos entre facciones rivales del crimen organizado y las autoridades locales han creado un clima de terror que paraliza a la ciudadanía y debilita la confianza en las instituciones. Este fenómeno no es nuevo, pero la incapacidad de frenar la espiral de violencia parece haberse agudizado en un contexto de mayor impunidad, donde las estrategias gubernamentales, que oscilan entre la militarización y las negociaciones discretas, han fracasado en generar una paz duradera. La violencia en Sinaloa se ha vuelto endémica y su ciclo es alimentado por el lucrativo negocio de las drogas y la corrupción institucional, lo que dificulta cualquier intento de solución a corto plazo. El impacto social es devastador: el miedo se infiltra en la vida diaria de los habitantes, quienes ven limitada su libertad de movimiento y expresión, y quienes se encuentran desprotegidos ante la arbitrariedad de los grupos armados que actúan con impunidad. La falta de justicia para las víctimas, muchas veces sumergida en el anonimato de los cuerpos sin identificar, es un recordatorio doloroso de la invisibilizarían de la violencia en ciertas áreas del país, donde las estadísticas de homicidios se convierten en simples números que rara vez se traducen en acciones concretas para prevenir futuros actos. A esto se suma la erosión del tejido social, donde la desconfianza en las autoridades y el miedo a las represalias de los grupos criminales ahondan la fragmentación comunitaria y dificultan cualquier forma de resistencia organizada. La violencia en Sinaloa es, en esencia, el resultado de décadas de políticas ineficaces, ausencia de un estado de derecho real y la consolidación de poderes paralelos que convierten la región en una zona de guerra no declarada. Sin un cambio radical en la estrategia de seguridad, basado en la reconstrucción de la confianza ciudadana, la inversión en justicia social y un enfoque integral de prevención, la violencia continuará siendo una constante en el panorama sinaloense, afectando generaciones enteras y perpetuando la cultura del miedo y la muerte. Por lo pronto, Durango ya blindó su frontera con Sinaloa ante el registro de hechos delictivos en la supercarretera Durango-Mazatlán, donde hombres armados incendiaron un tráiler. Así la gravedad del caso.
La preocupación sobre el próximo sexenio en México está profundamente arraigada en la incapacidad histórica de los gobiernos para combatir la violencia sistémica, una realidad que se hace evidente en estados como Sinaloa. El aumento de homicidios, secuestros y robos, junto con la ineficiencia para identificar cuerpos y procesar a los responsables, refleja una sociedad atrapada entre la impunidad y el control que el crimen organizado ejerce sobre grandes sectores del territorio. El desafío del siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum será monumental: no solo hereda una guerra no declarada contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos y desplazados, sino también un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones de seguridad y justicia. Habrá que ver si Omar García Harfuch sigue siendo el super policía que ha sido hasta ahora, o el poder lo debilita. Los intentos de militarizar la respuesta al crimen, lejos de pacificar las zonas más afectadas, han exacerbado la violencia, fragmentando más el tejido social y empoderando a las organizaciones criminales. El reto del siguiente sexenio será encontrar un nuevo enfoque, donde la inversión en justicia social y el fortalecimiento del estado de derecho sustituyan las estrategias de confrontación directa. Sin embargo, hay dudas sobre si el aparato gubernamental será capaz de enfrentar la corrupción endémica que alimenta la violencia, especialmente cuando el narcotráfico ha infiltrado no solo las instituciones de seguridad, sino también los sistemas político y judicial. Este ciclo de violencia no solo se refleja en los datos alarmantes de homicidios, sino también en la cotidianidad del miedo, donde la población se encuentra a merced de grupos que operan con total impunidad. La expectativa de un cambio radical en la política de seguridad será central en las campañas y debates del próximo sexenio, pero los mexicanos son conscientes de que las promesas de campaña rara vez se traducen en resultados tangibles. La paz duradera no parece cercana mientras el Estado siga siendo débil ante el poder del narcotráfico. La violencia en Sinaloa es una metáfora de un problema nacional, donde los gobiernos, atrapados entre la presión internacional y la realidad interna, no han logrado construir una estrategia coherente. El próximo sexenio podría determinar si México finalmente logra romper este ciclo o si continúa en un camino de violencia crónica, marcada por la falta de justicia, la desconfianza social y la consolidación de poderes paralelos que ponen en duda la autoridad del Estado.
El tema de la posible colusión entre el crimen organizado (CO) y el gobierno, específicamente en el caso de MORENA, despierta serias preocupaciones sobre la integridad del sistema democrático en México. La percepción de que el CO no solo ha infiltrado, sino que activamente facilitó el ascenso de ciertos actores políticos, plantea una cuestión alarmante sobre la autonomía real de los gobiernos estatales y municipales donde MORENA tiene poder. Se argumenta que, lejos de ser una coincidencia, la presencia del CO en estos territorios fue clave para la consolidación de poder de dicho partido, creando una alianza tácita donde las estructuras criminales permitieron el control político a cambio de impunidad. La ineficacia de las políticas de seguridad, especialmente en los estados más afectados por la violencia, se ve como un indicio de esta colusión, ya que, según los críticos, la inacción del gobierno frente al aumento de la violencia puede interpretarse como una complicidad silenciosa o, al menos, una falta de voluntad para enfrentar a estos grupos. Esto refuerza la idea de que, en lugar de combatir al CO, algunos gobiernos locales podrían estar cediendo a sus intereses para mantener estabilidad política o beneficios económicos. A su vez, la percepción pública sobre esta colusión tiene consecuencias devastadoras para la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho, ya que la población no solo se siente desprotegida, sino que percibe que quienes deberían garantizar su seguridad están directamente involucrados con quienes generan el caos. Esto se agrava con la histórica falta de rendición de cuentas y los pocos avances en el desmantelamiento de redes de corrupción, lo que alimenta la idea de que hay una relación de interdependencia entre ciertos actores políticos y el crimen organizado. Los cambios en la estrategia de seguridad nacional no han logrado revertir esta percepción, ya que, aunque ha habido promesas de enfrentamiento directo contra el CO, los resultados tangibles siguen siendo limitados. En este contexto, el futuro político del país y, en particular, de los estados bajo el control de MORENA, está en tela de juicio, ya que la colusión entre el poder político y el crimen amenaza con erosionar por completo la ya frágil institucionalidad del país. Si esta colusión sigue existiendo o, peor aún, se profundiza, la posibilidad de revertir el control territorial y social que el CO ejerce se vuelve aún más distante, llevando a México a un escenario donde el narcotráfico y la corrupción se convierten en fuerzas dominantes, no solo en la sombra, sino como actores visibles del poder político.