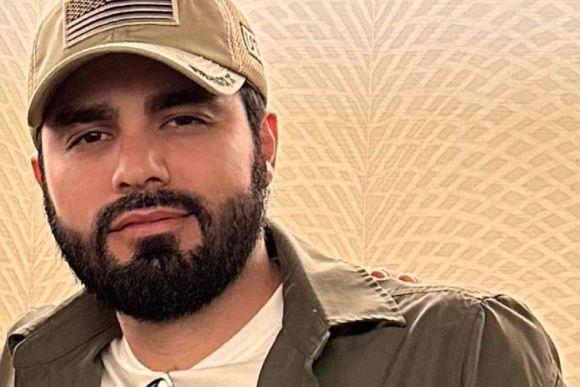El caso de Cuauhtémoc Blanco ejemplifica a la perfección la impunidad y el cinismo que han caracterizado a una clase política mexicana que, en lugar de enfrentar la justicia, se refugia en el fuero y el aparato legislativo para evadir responsabilidades. Las denuncias en su contra, que van desde presuntos delitos sexuales hasta el desfalco de miles de millones de pesos, no son meros ataques políticos, sino síntomas de una gestión marcada por la opacidad, el abuso de poder y el saqueo sistemático de recursos públicos. La acusación de intento de violación presentada por su propia media hermana es particularmente grave, no solo por la naturaleza del delito, sino por el contexto de protección política que ha permitido que figuras como Blanco continúen ocupando cargos de poder sin rendir cuentas. La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Morelos es un paso en la dirección correcta, pero el historial de impunidad en casos similares obliga a ser escépticos sobre su viabilidad real. En paralelo, las denuncias por el desvío de recursos durante su administración—que ya acumulaban sospechas de irregularidades millonarias—reflejan la descomposición institucional en Morelos bajo su mando. No es casualidad que su sucesora, Margarita González, haya encontrado indicios de corrupción sistemática: las administraciones estatales suelen encubrir sus propios desfalcos, pero en este caso, el cúmulo de irregularidades es tan evidente que resulta políticamente rentable exponerlo. En lugar de ofrecer explicaciones claras o enfrentar las acusaciones con pruebas, Blanco ha recurrido a la estrategia clásica del político acorralado: victimizarse y desviar la atención con propuestas legislativas oportunistas, como su intento de modificar las reglas sobre denuncias de abuso sexual. Este tipo de tácticas no solo buscan protegerlo, sino también sentar un precedente peligroso para otros políticos acusados de delitos similares. La pregunta clave es si la Cámara de Diputados—donde Morena y sus aliados tienen mayoría—permitirá el desafuero o si el caso se diluirá en negociaciones políticas que favorezcan la impunidad. Mientras tanto, la imagen de Blanco como un gobernador ineficiente y ahora como un legislador envuelto en escándalos de corrupción y abuso sexual se consolida, reforzando la percepción de que la política mexicana sigue siendo un refugio para la mediocridad y la impunidad.
La crisis educativa en México no es un problema aislado ni coyuntural, sino el resultado de décadas de negligencia gubernamental, políticas erráticas y una alarmante falta de visión estratégica. Los problemas señalados—rezago en ciencia, desigualdad, controversias en materiales educativos, infraestructura deteriorada, problemas de salud en entornos escolares, y deficiencias en la formación docente—no son solo desafíos técnicos, sino síntomas de un modelo educativo fallido que condena al país a la mediocridad y a la dependencia económica. El rezago en ciencia e innovación es particularmente grave: sin inversión en conocimiento, México seguirá siendo un exportador de materias primas con bajo valor agregado, atrapado en la periferia del desarrollo global. La falta de universidades competitivas y la escasez de clústeres tecnológicos condenan al país a una posición subalterna en la economía del conocimiento. Mientras naciones emergentes han comprendido que la clave del crecimiento es la investigación, México sigue atado a modelos educativos que no preparan a su población para la economía del siglo XXI. La desigualdad educativa es otro factor estructural que perpetúa la pobreza: la educación de calidad sigue siendo un privilegio de pocos, mientras millones de niños y jóvenes, especialmente en comunidades indígenas y rurales, quedan excluidos del sistema. Sin una intervención decidida que garantice acceso equitativo, México seguirá generando generaciones condenadas a la precariedad laboral y la marginación social. En cuanto a los materiales educativos, las polémicas generadas por los nuevos libros de texto revelan la falta de consenso y consulta pública en la implementación de cambios curriculares. La quema de libros en comunidades indígenas expone un problema de fondo: la educación no puede imponerse desde el escritorio de burócratas ajenos a la realidad cultural del país. La infraestructura educativa en ruinas es el reflejo físico del abandono estatal: aulas con grietas, escuelas sin agua potable y equipos obsoletos evidencian la desidia gubernamental. La educación no puede ser una prioridad solo en el discurso; requiere inversiones constantes y planificación a largo plazo. El problema de obesidad infantil en las escuelas es otro escándalo en sí mismo: la corrupción e incapacidad regulatoria han permitido que la comida chatarra y las bebidas azucaradas sigan dominando los entornos escolares, condenando a generaciones a enfermedades crónicas y reduciendo su capacidad de aprendizaje. Finalmente, la falta de formación docente y recursos es una bomba de tiempo: sin maestros preparados, sin materiales adecuados y sin condiciones dignas para enseñar, la educación en México seguirá en picada. La inacción política ante estos problemas solo puede explicarse por la falta de visión y el desinterés en construir un país con ciudadanos críticos y capacitados. México no saldrá del subdesarrollo mientras su educación siga siendo un campo de batalla político y no una prioridad nacional.
La reforma al Infonavit aprobada en febrero de 2025 es un movimiento de alto riesgo que, bajo la premisa de ampliar el acceso a la vivienda, podría derivar en un esquema de intervención estatal desproporcionado, manejo opaco de recursos y posibles conflictos de interés. La creación de una empresa filial constructora operando bajo leyes mercantiles, sin ser una entidad paraestatal, abre la puerta a una administración financiera menos fiscalizada y más vulnerable a la corrupción. El gobierno justifica la medida como un paso hacia la autosuficiencia del Infonavit y la materialización de su promesa de construir un millón de viviendas de interés social; sin embargo, la experiencia en México demuestra que cuando el Estado asume tareas empresariales sin controles adecuados, los resultados suelen ser catastróficos. El modelo de arrendamiento social con opción a compra parece atractivo sobre el papel, pero la pregunta clave es: ¿a qué costo y con qué nivel de transparencia se gestionará este programa? Si bien se han establecido mecanismos de supervisión con la CNBV, la ASF y la Secretaría de Hacienda, el historial de opacidad en entidades paraestatales y programas gubernamentales sugiere que la rendición de cuentas podría ser más una formalidad que una garantía efectiva. La crítica más contundente radica en el posible uso de los ahorros de los trabajadores para financiar estos proyectos. La reforma otorga mayor margen de maniobra al gobierno sobre el manejo de estos fondos, lo que genera un legítimo temor de que los recursos destinados a la seguridad patrimonial de los trabajadores sean utilizados de manera discrecional para subsidiar la construcción o cubrir déficits operativos. No sería la primera vez que un gobierno utiliza fondos de seguridad social o ahorro de los trabajadores como fuente de financiamiento para proyectos políticamente rentables pero financieramente inviables. La modificación en la estructura de gobernanza del Infonavit, que reduce la representación de los sectores obrero y empresarial en favor de una mayor influencia gubernamental, representa otra señal de alerta. Esto podría convertir al instituto en un instrumento político en lugar de una entidad con equilibrio entre los sectores que lo conforman. México tiene una historia de fracasos en proyectos estatales de vivienda, desde las unidades habitacionales de baja calidad en los años 70 hasta los desarrollos fallidos en las periferias urbanas más recientes. Si esta reforma no se ejecuta con una supervisión estricta y mecanismos sólidos de transparencia, corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco, con viviendas deficientes, manejos financieros cuestionables y un perjuicio directo para los trabajadores que, en teoría, deberían beneficiarse.